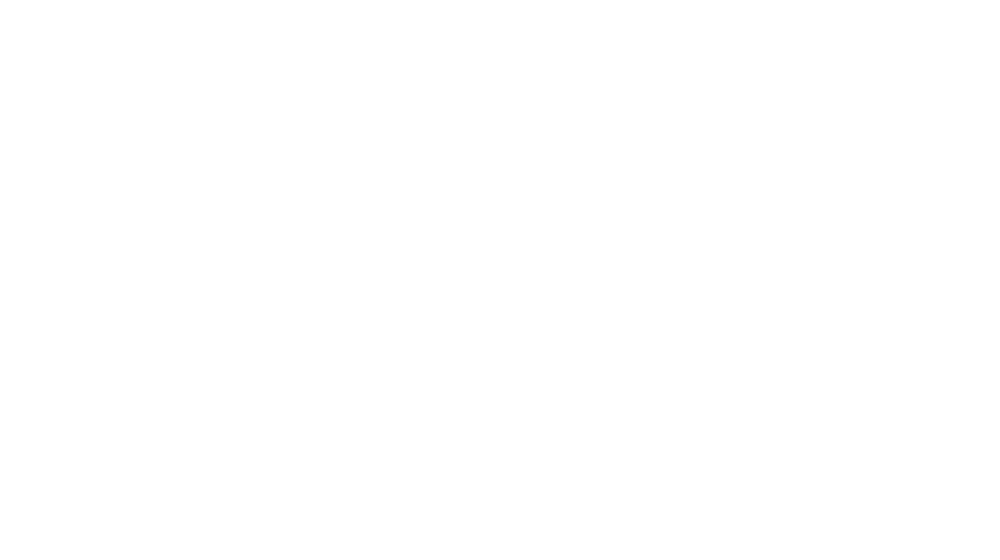Vivimos en la era del amor propio, de la independencia emocional y del “si no sabes estar bien contigo mismo, no sabrás estar bien con nadie”. Estas frases, aunque poderosas en apariencia, esconden una peligrosa distorsión: la idea de que debemos bastarnos por completo, sin necesidad del otro. En nombre de la autosuficiencia, estamos construyendo una cultura que promueve el aislamiento como sinónimo de fortaleza. Pero, ¿es eso realmente lo que necesitamos para vivir mejor?
Después de leer Sapiens de Yuval Noah Harari, es inevitable cuestionar esta narrativa moderna. Desde los primeros capítulos, Harari nos recuerda que los homo sapiens evolucionaron en manadas, formando vínculos sociales complejos mucho antes de que existieran conceptos como “derechos humanos”, “amor propio” o “inteligencia emocional”. La capacidad de cooperar, de confiar, de compartir historias y sentido de pertenencia fue lo que nos hizo sobrevivir como especie. Fuimos seres sociales antes que individuos independientes.
Harari afirma que:
“La cooperación en grandes números es lo que distingue a los humanos de otros animales. Esta capacidad está basada en mitos compartidos que solo existen en la imaginación colectiva.”
Pero antes del lenguaje, antes de los mitos o las religiones, ya existía en el ser humano una necesidad primitiva de conexión. Esa necesidad nace incluso antes de hablar, cuando el primer vínculo emocional se forma en el vientre materno. Nuestra primera experiencia de pertenencia es física, emocional y profunda. Luego vendrá la madre, el padre, los amigos y, finalmente, en la adultez, una pareja. Es esa pareja la que muchas veces se convierte en nuestro nuevo ancla emocional.
Por eso, cuando escucho a psicólogos o gurús emocionales decir que no soltamos una relación tóxica por “miedo al abandono”, me invade cierta molestia. No porque el análisis esté del todo equivocado, sino porque muchas veces se expresa desde una desconexión emocional con la realidad humana. Se habla como si fuéramos máquinas racionales, como si deberíamos ser capaces de cortar vínculos sin sentir dolor. Pero no somos dispositivos reemplazables. Somos seres humanos con heridas, memorias, vínculos y carencias.
En este contexto, no sorprende que vivamos en la era con los índices más altos de consumo de antidepresivos, según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Países con altos niveles de individualismo reportan también mayores tasas de depresión y ansiedad. Investigaciones como la del doctor Julianne Holt-Lunstad (Brigham Young University) han demostrado que la soledad crónica es tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al día, y está directamente relacionada con el aumento de enfermedades mentales y físicas.
 Entonces, ¿realmente el problema es “no saber estar solos”? ¿O más bien estamos reprimiendo una necesidad profundamente humana de conexión bajo el discurso de la autonomía emocional?
Entonces, ¿realmente el problema es “no saber estar solos”? ¿O más bien estamos reprimiendo una necesidad profundamente humana de conexión bajo el discurso de la autonomía emocional?
No se trata de depender de otros para vivir, sino de aceptar que parte de lo que nos hace humanos es la necesidad de amar y ser amados. En lugar de ver esto como debilidad, podríamos comprenderlo como parte de nuestra evolución emocional.
Harari lo deja claro cuando explica que la supervivencia del homo sapiens no se debió a su fuerza individual, sino a su capacidad de cooperar, protegerse y vivir en comunidad. En aquellas tribus antiguas, el abandono era casi impensable porque significaba la muerte. Hoy, la muerte no es física, pero el abandono emocional puede ser igual de devastador.
No importa cuán bien se porte alguien o cuán independiente diga ser: todos llevamos dentro un anhelo profundo de conexión, de ser irremplazables para alguien. La necesidad de abrazar, de compartir, de ser vistos. Y esa necesidad no debería ser negada ni ridiculizada. Debería ser escuchada, validada y comprendida.
Vivimos en una era de culto a la perfección. Nos repiten que podemos ser felices para siempre, tener el cuerpo ideal, el amor ideal, la vida ideal. Nos bombardean con mensajes de exclusividad, éxito, belleza y superioridad disfrazada de autosuperación. Y en medio de esta promesa constante de plenitud, terminamos más vacíos, más desconfiados, más reprimidos.
Nos dicen que el amor propio lo puede todo. Que si te amas, no necesitas a nadie. Que si te valoras, no tolerarás la traición, el rechazo ni el abandono. Pero lo que no nos dicen es que este tipo de amor propio, muchas veces, se convierte en una armadura más que en una herramienta de sanación.
No somos realmente autosuficientes; solo estamos cada vez más reprimidos. En lugar de aprender a gestionarnos emocionalmente, nos enseñan a negarnos. A repetir como un mantra que no necesitamos validación externa, cuando en realidad todos, en algún punto, la buscamos y la necesitamos.
 Así, cuando no encajamos con el modelo de éxito que nos venden, cuando no nos parecemos a las historias perfectas que consumimos o a las vidas editadas de otros, empezamos a dudar de nuestro valor. Y no porque no tengamos amor propio, sino porque se nos ha vendido como una competencia. Como una máscara. Como un manual de lo que se debe sentir y cómo se debe reaccionar.
Así, cuando no encajamos con el modelo de éxito que nos venden, cuando no nos parecemos a las historias perfectas que consumimos o a las vidas editadas de otros, empezamos a dudar de nuestro valor. Y no porque no tengamos amor propio, sino porque se nos ha vendido como una competencia. Como una máscara. Como un manual de lo que se debe sentir y cómo se debe reaccionar.
Y entonces, lo que alguna vez fue una necesidad sana de pertenecer, de conectar y de ser amados, lo transformamos en vergüenza. Vergüenza de sentir apego, vergüenza de llorar por alguien, de pedir amor, de necesitar un abrazo. Porque si lo hacemos, nos dicen que “no tenemos amor propio”.
También hemos hecho de la independencia emocional una vara de castigo. Si te duele una pérdida, si te cuesta soltar, si extrañas demasiado, entonces no eres fuerte. Y eso no es verdad. El homo sapiens necesitaba de la tribu para sobrevivir, y esa necesidad sigue viva en nuestro sistema nervioso, en nuestra química, en nuestra historia.
Lo que hoy llamamos “amor propio” muchas veces es un disfraz que usamos para no mostrar lo que duele. Para justificar el rechazo, para disfrazar la herida de abandono, para no admitir que sí necesitamos ser vistos, reconocidos, amados y elegidos.
El verdadero amor propio no es una defensa. Es saber que puedo sostenerme, sí, pero también que merezco ser sostenido. Es no necesitar a alguien para sobrevivir, pero sí poder desearlo para vivir con mayor plenitud.
Y lo mismo pasa con el ideal de amor romántico y de amistad: nos volvemos tan exigentes, tan perfeccionistas, que esperamos vínculos impecables, sin contradicciones, sin errores, sin partes oscuras. Y como nadie puede sostener esa fantasía, empezamos a sentir que nadie es suficiente… y que nosotros tampoco lo somos.
La trampa está ahí: cuanto más nos venden la perfección, más nos alejamos de la conexión humana real. Esa que es imperfecta, vulnerable, espontánea, pero profundamente auténtica, profundamente humana.

Yancari Fleming